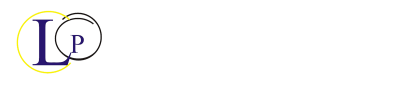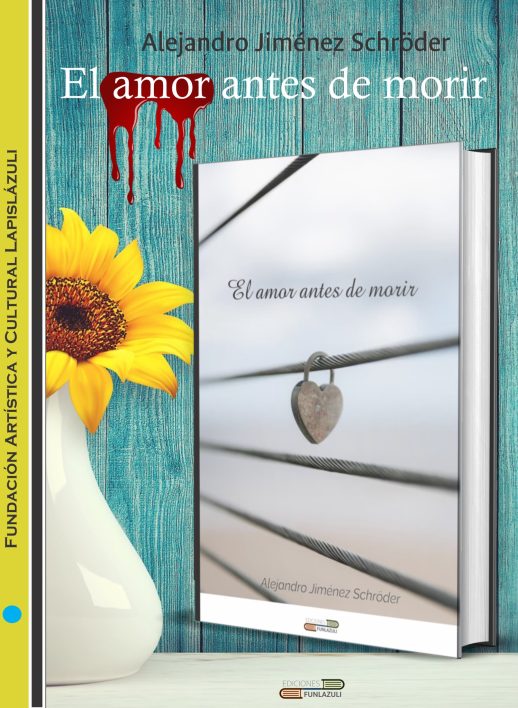En el marco del Programa de documentación de diez lenguas para el 2025 del Instituto Caro y Cuervo, Marina López, documentalista y miembro de la comunidad cacua, y Katherine Bolaños, investigadora del proyecto, viajaron al departamento del Guaviare para reunirse con miembros del pueblo nukak. Este viaje tenía dos objetivos principales: documentar la lengua y las prácticas culturales de los nukak, y explorar los relatos que este grupo conserva sobre los cacua, en un intento por entretejer la memoria de ambos pueblos y comprender mejor su pasado común, sus migraciones y las transformaciones que han experimentado a lo largo de los siglos.
Durante la visita, las investigadoras estuvieron acompañadas por Laureano Gallego, uno de los mayores cacua, quien ofreció unas palabras al llegar al asentamiento de Aguabonita (Guaviare). Para el equipo de documentalistas fue emocionante presenciar el asombro de los nukak al escuchar a Laureano hablar en una lengua que, si bien no entendían del todo, les resultaba familiar. Aunque el cacua y el nukak pertenecen a la misma familia lingüística, a diferencia de lo que muchos creen, no son mutuamente inteligibles. Las diferencias entre ambos idiomas son tales que, en muchos momentos, el español sirvió como puente de comunicación. Según Katherine, las similitudes entre ambos idiomas podrían compararse con las que existen entre el español y el francés.
Uno de los momentos más significativos del viaje ocurrió cuando Laureano, miembro del clan hɨ̃̌wʔwã —nombre que hace referencia a una especie de pájaro azul que habita la región—, compartió la historia de origen de su clan. Según los relatos orales, sus ancestros migraron desde Brasil, siguiendo el río Aiary hasta llegar al Içana, donde se cruzaron con los curripakos, quienes masacraron a los mayores que marchaban en la vanguardia. Sin embargo, dentro del clan persistía la sospecha de que no todas las personas que iban al frente murieron, sino que algunas lograron sobrevivir y avanzar. Ese grupo sería el que hoy conocemos como los nukak. Por su parte, algunos miembros de los nukak también recordaron un relato similar dentro de su tradición oral.
El encuentro entre ambos pueblos representa un avance significativo en la reconstrucción de su memoria y en la preservación de prácticas culturales que remiten a su pasado común. Los cacua apenas recuerdan algunas de estas prácticas, mientras que los nukak aún las conservan y las ejercen, como los rituales asociados a la primera menstruación, los cuidados para la caza o el manejo del veneno para las cerbatanas.
Durante el encuentro no se permitió el registro en video por razones culturales asociadas con su relación con los muertos. En esta comunidad, las personas suelen ser nombradas con palabras que refieren a la naturaleza o verbos. Por ello, cuando alguien muere, su nombre también desaparece del uso común, ya que mencionarlo puede traer pesadillas y enfermedades. Para evitarlo, los nukak adoptan préstamos lingüísticos de otras lenguas, como el curripako o el kubeo. Esta práctica implica que el lenguaje esté en constante transformación y exige una fuerte cohesión comunitaria para asegurar que nadie vuelva a usar palabras asociadas a los fallecidos. Esta misma costumbre se extiende a las imágenes grabadas, que también se consideran parte de aquello que no debe permanecer tras la muerte.
Al respecto, el capitán Joaquín Niijbé, líder de los nukak de Aguabonita, expresó:
“Nosotros ya no pronunciamos los nombres de los que han fallecido. Da tristeza pronunciarlos, y tampoco queremos volver a ver a las personas que han fallecido. Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo que respeten esto”.
Durante este viaje, el equipo también entrevistó a Mauricio Yau, sabedor local, quien habló sobre la importancia de las canciones en su cultura. Para los nukak, el canto es la memoria convertida en sonido: relatos familiares, la cotidianidad, la búsqueda de alimentos, las enseñanzas de cacería y el conocimiento espiritual se entrelazan en palabras que se suceden hasta formar una melodía que arropa la historia de un pueblo móvil, cuyo territorio ancestral está ubicado en el noreste del Amazonas.
“Nosotros somos nukak. No podemos perder la cultura, el canto, el conocimiento”, reflexionó Mauricio. Sin embargo, se estima que actualmente solo quedan unos 300 hablantes de esta lengua.
Cada clan de los nukak tiene su propio canto, que suele ser extenso, pues narra por dónde han pasado, cuál es su forma de vida. En las canciones, los jóvenes aprenden a conocer los ciclos naturales, cómo cazar animales, pescar, recolectar frutos y buscar miel.
“Los Nukak Makú cantan todo el día, mientras tejen, mientras cocinan; en la noche también lo hacen y hasta muy tarde. El canto de todos forma sobre el campamento un murmullo permanente (…) Pero a veces, en la noche, ese canto se transforma en tristeza y lloran por los que se han marchado. Para los Nukaks la noche es el momento en que el espíritu llega”, escriben Pilar Lozano y Santiago Suárez en El hombre y su cultura, un libro sobre distintos pueblos de Colombia y el mundo, y su relación con el entorno.
Una precisión importante respecto a esta cita es que referirse a los nukak como makú es una denominación ofensiva, afirma Katherine. Makú es una palabra peyorativa de origen arawak que ha sido utilizada para referirse a distintos pueblos cazadores-recolectores del alto Amazonas. Su raíz etimológica se encuentra en el término arawak ma-aku, que podría traducirse como “no habla / sin habla”. En muchas comunidades como la nukak, la lengua es el principal marcador de identidad, es lo que te hace persona. Por eso, que se refieran a alguien como “sin habla” resulta profundamente insultante.
Durante este viaje, Marina y Katherine visitaron cuatro asentamientos de los nukak y registraron, de manera sonora, cantos, testimonios y entrevistas fundamentales para este proyecto de documentación. Las comunidades cacua y nukak, junto con el Instituto Caro y Cuervo, continúan su labor en favor de la protección de idiomas que estén en riesgo de desaparecer.
Atánquez y el proceso de recuperación del idioma kankuamo
Después de su trabajo en el Guaviare, el equipo se dirigió a Atánquez, en el departamento del Cesar, donde se reunieron con miembros del pueblo kankuamo, cuyo idioma, perteneciente a la familia chibcha, dejó de hablarse hace aproximadamente 60 o 70 años.
A través de las redes sociales y demás canales de comunicación del Instituto Caro y Cuervo se seguirán compartiendo los avances de este trabajo de documentación lingüística.
![]()