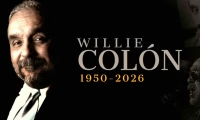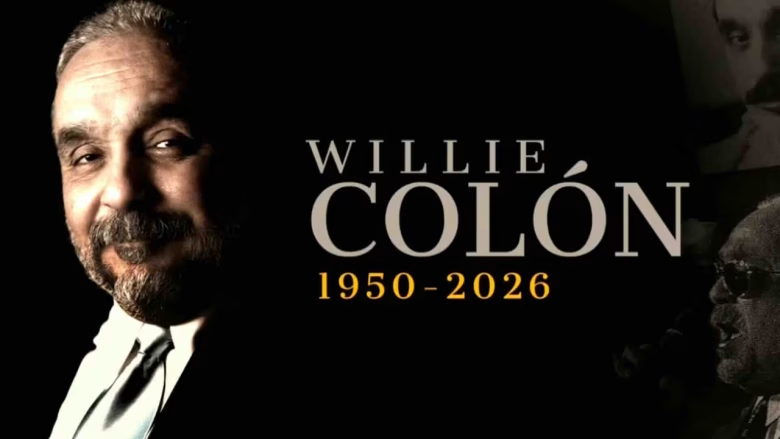David Foster Wallace era un hombre de cinco borradores. Fue algo que descubrió a los 20 años. En la universidad, antes de entregar sus ensayos de filosofía, los reescribía cinco veces. Después, cuando escribió La broma infinita (1996) o Entrevistas breves con hombres repulsivos (1999), hizo lo mismo. El estadounidense que fascinó y desconcertó a millones de lectores por la crudeza de su estilo descubrió que sus novelas no eran historias que se desplegaban del tirón como el que vomita y se va a otra parte.
«Hallé un pequeño sistema de escritura, dos reescrituras y dos borradores mecanografiados», explicó Foster Wallace en una entrevista con Amherst Magazine, en la primavera de 1999. «Siempre lo hago así. Me gusta».
El novelista reveló su método de trabajo al entrevistador para explicarle por qué había decidido que la conversación tendría que ser por mail en vez de viva voz. «Mi problema con la mayoría de las entrevistas es que están escritas como un terrible primer borrador. Si una pregunta pudiera llegar incluso a ser remotamente interesante, resulta muy complicado contestar con brevedad. En esas ocasiones siempre desearía que me dejaran recluirme un rato, a solas, en la habitación de al lado, para escribir cinco borradores y volver después con la contestación. Esto sería mejor para todos porque cuantas más vueltas doy a un asunto, más conciso puedo ser (normalmente)».
Foster Wallace escribía los dos primeros esbozos de un texto en papel. Decía que prefería el bolígrafo al ordenador aunque fuera un poco anticuado. Aparte de eso, no contestó nada más a la pregunta que le hizo Amherst Magazine sobre su proceso de escritura. «Fluctúo entre temporadas de una pereza horrible y parálisis total, y periodos de mucha energía y gran productividad. Pero, por lo que sé de otros escritores, no es nada inusual», indicó. «En el trabajo, por lo único que me distingo es por ser increíblemente rápido mecanografiando con dos dedos. El mejor de todos los que conozco».

En invierno de 1996, Laura Miller le preguntó cómo era la vida de un joven literato. La periodista quería saber si era fácil dedicarse a la novela a finales del XX. El autor de La escoba del sistema (1987) le contestó que la ficción literaria y la poesía estaban marginadas. Pero no era por esa idea que corría entre muchos escritores de que el público era imbécil. Ni tampoco porque estuvieran hipnotizados por la basura televisiva. Wallace detestaba esas ‘fiestas para compadecerse’ que montaban los escritores porque no tenían todos los lectores que deseaban.
«Si un tipo de arte es marginado, es porque ya no dice nada a la gente», especificó en aquella entrevista con Salon. «Si tú, el escritor, sucumbes a la idea de que la audiencia es demasiado estúpida, te encontrarás con dos trampas. La primera es la avant-garde. Piensas que tienes que escribir para otros escritores y no te preocupas de que tus textos sean accesibles o relevantes. En lo que te esfuerzas es en que resulten innovadores en la técnica y la estructura. Pretendes que parezcan inteligentes y te despreocupas por comunicarte realmente con el lector y que sienta ese emoción en el estómago por la que todos leemos».
El segundo error era escribir historias de ficción en un formato comercial para vender más. Esos dos formas de escribir habían alejado al lector de los libros, aunque, según Wallace, muchos echaban la culpa a la ignorancia del público.
Este hombre de gafas silenciosas, al que le gustaba rodear su cabeza con un pañuelo, admiraba la escritura sofisticada y coloquial a la vez. «De alto nivel y complicada pero íntima al mismo tiempo. Es como si una persona inteligente estuviera ahí sentada hablando contigo», indicó a Amherst Magazine. «Yo hago poco más que intentar conseguir esa mezcla entre lo elevado y lo cercano».
Metodo creativo david foster wallace
A Wallace le gustaba trabajar a solas. La única compañía que necesitaba era su concentración. A Wallace no le gustaban las interrupciones. Y lo hacía notar a quien destruía su aislamiento.
Un día Dave Eggers lo llamó por teléfono. Wallace descolgó el auricular y, en vez de saludar, soltó: «Distráeme». El fundador de McSweeney’s no pudo articular palabra. Acababa de estrellarse de bruces con el delito que acababa de cometer. Al cabo de los años lo contó en una entrevista que hizo al novelista en The Believer: «Cuando coges el teléfono, tienes que abandonar la inmersión de la buena concentración que necesitas para escribir».
Esa entrevista, que aparece de nuevo en David Foster Wallace: The Last Interview, de la editorial Melville House, también fue una conversación escrita. El autor de La niña del pelo raro (1989) prefería pensar siguiendo su ritual de los cinco borradores a soltar una parrafada como el que lanza una bola a lo loco para no romper el peloteo.
Eggers le enviaba las preguntas por correo electrónico. Wallace las imprimía y las llevaba a casa. Ahí las contestaba en un ordenador sin ningún cable o señal que lo conectara a internet. Después imprimía las respuestas, las guardaba en un sobre y las echaba al buzón de correos. Esos poquísimos que aún quedan en medio de la calle.
Aquello ocurrió entre el verano y el otoño de 2003. La entrevista, al final, se publicó en noviembre, un mes después de que apareciera Everything and More: A Compact History of 8.
En aquella entrevista, Eggers habló de las rutinas, de la inspiración y, de pronto, como el que va lanzado por la carretera y pega un volantazo para meterse en otro carril, sacó el tema de la nicotina. «La primera vez que te vi, en Nueva York, hace cinco años, estabas masticando tabaco en un restaurante. ¿Quieres hablar de tu historia con distintas formas de tabaco?».
Wallace contestó que, antes de nada, tendrían que reconocer que había hecho una acrobacia con las frases para incluir esa pregunta como si hubiera caído del cielo. «Sé que estás interesado en el tabaco y el suicidio gradual al que lleva su consumo», escribió. Después contó que empezó con los cigarros de clavo a los 21 años. Era muy fácil encontrarlos a principios de los 80. Dos años después pasó a fumar soltando humo.
El escritor notó que el tabaco había convertido las escaleras ascendentes en caminos hacia la asfixia. Los deportes eran infinitamente más trabajosos. A los 28 años dejó los cigarrillos. Pero continuó tragando nicotina. A partir de entonces comenzó a morderla. «Masticar no daña tus pulmones (obviamente) pero también aporta una cantidad enorme de nicotina, al menos, comparado con un Marlboro Light», comentó. «He intentado dejarlo al menos diez veces en la última década pero no he llegado a estar sin fumar ni un año. Además de los efectos físicos que produce, para mí, hay algo que me impide dejarlo: cuando no fumo soy estúpido. Realmente estúpido. Me ocurren cosas como entrar en habitaciones y olvidar para qué he ido; me quedo parado en medio de las frases; siento frío en la barbilla y descubro que he estado babeando. Si no mastico nicotina, tengo la atención de un bebé. Puedo reír y sollozar sin sentido. Y todo paree muy, muy lejano. Es una sensación muy incómoda parecida a estar drogado todo el tiempo».
Aquello era lo más bonito de masticar tabaco. Wallace, por supuesto, sabía que, primero, ennegrecía los dientes. Después, los descomponía en trocitos y, al final, los arrancaba de la boca. Pero había algo peor que quedarse desdentado. Pensaba que la nicotina lo acabaría matando.
En aquel final del verano de 2003 Wallace llevaba casi tres meses sin fumar. Mientras escribía esa respuesta al cuestionario de Egeers, rumiaba un chicle de menta y tres palos masticables de un arbusto australiano. «Una de las razones por las que tú y yo estamos conversando en un papel impreso en vez de en persona es porque me lleva 20 minutos formular y presionar la tecla adecuada. Hablar conmigo sería como visitar a una persona demente en una residencia. No sólo naufrago en medio de las frases. A veces también tarareo, desentonando, sin darme cuenta siquiera. Además, FYI (para tu interés), mi ojo izquierdo no ha parado de parpadear sin control desde el 18 de agosto. No es muy bonito. Pero prefiero estar así y vivir más allá de los 50. Esta es mi historia con el tabaco».

Eggers intentó meterse un poco más en la cabeza de Wallace. Le preguntó por sus horarios de trabajo, si escribía de día o de noche, si tenía disciplina o dependía del azar, si trabajaba en PC o Commodore 64. Wallace dijo que su única rutina era no haber trabajado nunca en una oficina. Apenas utilizó los despachos que le correspondían como profesor de universidad. Tan sólo los usaba para alguna tutoría con un alumno y para almacenar libros que no pensaba leer en los meses siguientes.
«Casi siempre trabajaba en restaurantes, pero, ahí, mascar tabaco no resultaba muy práctico, por razones obvias», relató. «Entonces, durante un tiempo, fui a bibliotecas. (Por ‘trabajar’ me refiero a hacer los dos primeros borradores y revisarlos. Eso lo hago a mano. Después los paso a ordenador en casa, pero, ciertamente, no considero que mecanografiar sea trabajar)».
Las bibliotecas se habían convertido en su oficina, pero, de pronto, ocurrió algo que cambió por completo su vida familiar y emocional. Eran motivos de cuatro patas. «Empecé a tener perros. Si vives solo y tienes perros, las cosas se vuelven muy extrañas. Sé que no soy la única persona que proyecta sus neurosis parentales en sus mascotas, animales de compañía o lo que sea. Pero a mí me dio fuerte», escribió. «Comencé a tener esa sensación de que dejarlos solos más de dos horas era traumático para ellos. (…) Lo cierto es que eso me hizo evitar estar fuera de casa por mucho tiempo y, al final, necesitaba tener uno o varios perros cerca para que me apeteciera trabajar».
Los perros lo ataron a casa. Eran animales adorables que, entre sus lametones, traían dos caramelos envenenados. Uno, aumentaba sus tendencias agorafóbicas. Dos, en casa había demasiadas distracciones. «El resultado es que ahora trabajo en casa, aunque sé que lo hago mejor, más rápido y más concentrado si fuera a otro lugar», sentenció.

Wallace era un joven tímido e introvertido que no iba a fiestas ni jamás perteneció a ningún club de nada. «Tenía unos pocos buenos amigos y eso era todo», indicó en su entrevista con Amherst Magazine. Lo único que hizo en la universidad fue estudiar. «Estudiaba todo el tiempo. Quiero decir, literalmente, todo el tiempo. Era una de esas personas a las que tienen que apagar la luz en la biblioteca para echarlas el viernes por la noche y que los domingos, después del brunch, esperan sentadas en las escaleras de la entrada a que abran de nuevo las puertas».
El amor por leer, pensar y escribir le dio la vida a un adolescente atrapado en su propio ensimismamiento. Pero, a la vez, lo hacía porque estaba aterrorizado. La universidad de artes liberales en la que estudió, Amherst, era cara, elitista y muy exigente. «La misma obsesión por estudiar que me ayudaba a estar vivo me hacía estar muerto: era una forma de esconderme de la gente, de intentar ganarme el privilegio de estar en Amherst (algo que ya tuve desde el día que me aceptaron pero que no veía porque estaba demasiado encerrado en mí mismo)».
Wallace apenas se relacionó con sus compañeros. «No dejaba que nadie me conociera y perdí la oportunidad de relacionarme y aprender de la mayoría de mis compañeros», continuó. «Después de graduarme, pasaron muchos años hasta que descubrí que las personas, en realidad, son mucho más complejas e interesantes que los libros. También sentí que casi todo el mundo sufre mis mismos miedos secretos y que ese sentimiento de soledad e inferioridad era en realidad el lazo que nos unía».
El autor de Hablemos de langostas (2005) se consideraba escritor de ficción literaria. Aunque escribió ensayo y artículos para revistas como Harper’s Magazine, para aliviar el peso de las facturas, nunca se consideró periodista. La prensa no le interesaba. Igual que las críticas que escribían sobre sus libros. No las leía. «Me llevó un tiempo darme cuenta de que las reseñas de mis obras no son para mí. Son para potenciales compradores de libros», comentó en 1999. «Tengo un estupendo círculo de amigos cercanos a los que puedo enviar material para que me den su opinión crítica y sincera. Eso me ayuda mucho a mejorar mis textos. Una vez que están publicados, cualquier cosa que oiga sobre ellos, me parece como si estuviera escuchando a hurtadillas desde detrás de una puerta».
Wallace se ahorcó el 12 de septiembre de 2008. El escritor, desde muy joven, había convivido con el miedo, la autoexigencia, la agorafobia y la depresión. Pero esta vez la medicación no dio buenos resultados y la tristeza apretó la cuerda todo y más: hasta el infinito.
Cinco meses antes había hablado con Christopher Farley. El periodista de The Wall Street Journal le contó que guardaba una copia de La broma infinita que su editorial le había enviado en 1996.
—Está firmada (aparentemente) por ti y debajo de tu nombre aparece una pequeña cara de un smiley. Siempre me he preguntado si lo dibujaste tú.
—Uno de los puntos del plan de marketing era enviar copias a editores y personas que pudieran hablar de él. Ellos me mandaron una caja enorme llena de papeles que tenía que firmar para incluirlos en los envíos de estos ‘libros especiales’. Pasé casi todo un fin de semana firmando esas hojas.
Wallace se aburrió tanto de firmar como un autómata que empezó a hacer todo tipo de emoticonos y dibujitos. «Lo hacía para mantenerme atento y concentrado en lo que estaba haciendo», indicó. «Lo que tú llamas smiley es un vestigio amateur de un personaje de dibujos animados que solía dibujar en el colegio para divertirme. (…) He visto algunos de esos ‘libros especiales’ después y esa cara siempre me ha hecho sonreír».
Esa fue la última frase de su última entrevista.
Fuente: yorokobu.es
![]()
Publicación relacionada
¡Bogotá se transforma en la capital literaria de América Latina! Descubre lo que la FILBo 2026 tiene preparado
Bogotá se prepara para brillar nuevamente como epicentro literario de América Latina con la 38.ª edición de la Feria...
Willie Colón, leyenda inmortal de la salsa, muere a los 75 años
El mundo de la música latina está de luto por la muerte de Willie Colón, una de las figuras más...
Abierta la convocatoria para el XI Premio Nacional de Poesía Obra Inédita 2026
Poesía Obra Inédita 2026: sus requisitos El premio contará con una bolsa total de 45 millones de pesos colombianos, distribuidos...
Fallece la pintora Beatriz González, referente del arte colombiano
[caption id="attachment_12659" align="aligncenter" width="780"] A los 93 años falleció la artista, historiadora y crítica, quien se caracterizó por su mirada...
Convocatoria IV Premio Lumen de novela 2026
LUMEN, sello editorial perteneciente a PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A.U., con implantación en España, el mercado hispano de los...
La tensión política estalla en el Hay Festival: escritores de renombre se retiran por la polémica invitada
Laura Restrepo, Giuseppe Caputo y Mikaelah Drullard renuncian a acudir al Hay Festival por la asistencia de María Corina Machado...