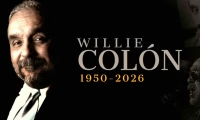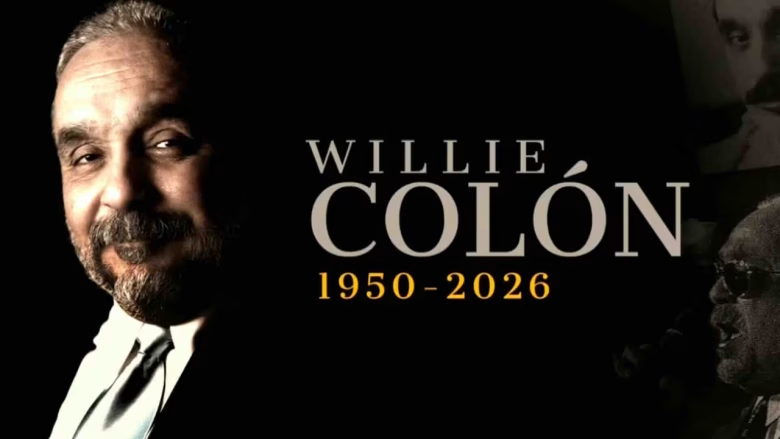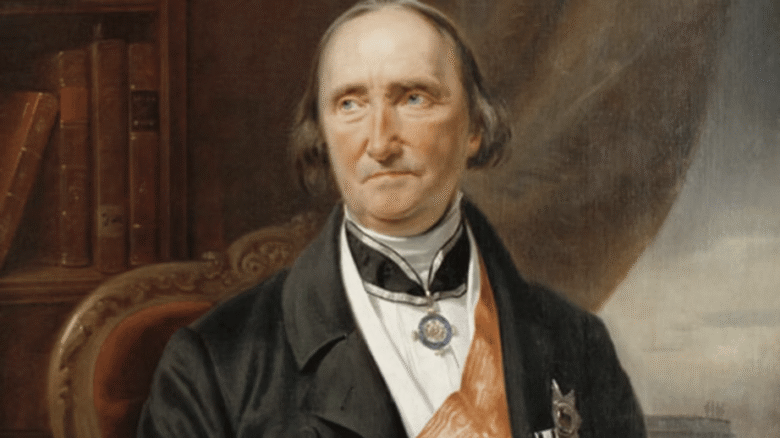Entrevista realizada por Rolando Revagliatti

Estela Barrenechea nació el 17 de febrero de 1938 en Buenos Aires, ciudad en la que reside, República Argentina. Es Contadora Pública Nacional, por la Universidad de Buenos Aires, egresada en 1961. En 1984 completó el curso de Metodología de la Investigación, por la Universidad de Belgrano. Ejerció la docencia en Filosofía a partir de sus ensayos y de su condición de miembro de grupos de investigación, tanto en instituciones públicas como privadas. Participó en los volúmenes “La filosofía en los laberintos” (1994), “El pensamiento en los umbrales del siglo XXI” (1994) y “La filosofía, los filósofos, las instituciones filosóficas. Una perspectiva generacional en la Argentina de fin de siglo” (1995). Poemarios publicados: “La distancia y el foco” (2003), “En los confines” (2005), “Del silencio” (2009), “El filo de la grieta” (2012), “El revés de la luz” (2014) y “De claros y de sombras” (2016).
“Adentrarse en la propia historia”. Expresión que, tal cual o de un modo parecido, solemos escuchar. Con ella te invito a adentrarte en la tuya.
Adentrarse en la propia historia es un trabajo arduo que toca mente y cuerpo del que lo hace. Nací en la Ciudad de Buenos Aires el 17 de febrero de 1938 a las 5 a.m. en el Sanatorio Otamendi y Miroli, donde iban a parar las mamás de un hogar de clase media alta.
Pablo Justo Barrenechea Tasca y Estela Díaz Viera fueron mis padres. La familia de mi abuelo paterno había llegado al país durante el siglo XIX. Eran masones. Uno de mis tíos abuelos fue Gran Maestre de la Masonería Argentina. Por el contrario, el arribo de la familia materna a la Argentina se pierde en los recovecos de nuestra historia. Solo tengo constancia de los que vinieron a mediados del siglo XVIII. La mayor parte de ellos se radicaron en el campo; eran estancieros, católicos y conservadores.
Mi padre fue militante estudiantil en la Reforma Universitaria de 1918. Se decía ateo y entró a la logia masónica de joven. Formó parte del Partido Socialista en la época de Juan B. Justo y Alicia Moreau de Justo. Una vez recibido de abogado, trabajó en el estudio de Alfredo Palacios. Luego abrió uno por su cuenta.
En mi casa, las posturas ideológicas eran totalmente diferentes; sin embargo, esto no fue motivo de discusiones y enfrentamientos.
Desde muy corta edad, me acosaron infecciones bronquiales que hicieron que perdiera años de asistencia regular a la escuela. Tuve maestras a domicilio para no atrasarme. Mi madre hizo desfilar para mi atención todo tipo de médicos, en general, especialistas de renombre. Ninguno de ellos dio con la cura apropiada. Ya entrada en la pubertad, conocí al doctor Isidoro R. Steinberg, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, que fue quien pudo aliviar mis problemas. En fin, tuve una infancia traumática. Cuando pienso en las curas de aquella época, mis sensaciones son desagradables; nunca pude olvidar las infinitas inyecciones, las ventosas, los paños fríos y calientes, los jarabes y remedios que si bien atenuaban los síntomas provocaban dolores intensos de estómago y cólicos. Al pasar muchos días en cama, mis entretenimientos fueron escasos pero ricos a la vez: alguna tela para pintar o bordar, muñecas y, sobre todo, libros de cuentos infantiles.
De niña siempre estuve atenta a la llegada de mi padre por la noche. Sabía que él me iba a contar alguna historia. La más significativa fue “Rinconete y Cortadillo” de Miguel de Cervantes Saavedra. Como le gustaban las novelas picarescas, mientras las relataba me hacía reír. A mis ojos, mi padre era un gigante. Él fue una brújula para mí a lo largo de la vida. Murió a los cincuenta y ocho años, en 1957, teniendo yo diecinueve. Mi madre vivió hasta entrado el siglo. Siempre nos acompañamos. Si pongo mi mirada en mis primeros años, puedo verla leyéndome poesía y tocando juntas el piano. A ella le complacía cuando yo memorizaba algún poema y me incentivaba a que los recitara.
Leí tempranamente los cuentos de hadas que me regalaron y otros acordes a la edad (Charles Perrault, “Pinocho” de Carlo Collodi, “De los Apeninos a los Andes” de Edmundo de Amicis y algunas fábulas como las de Esopo). A partir de mi adolescencia, me entusiasmaron los libros de aventura (Julio Verne y Emilio Salgari). Mi madre me introdujo en la narrativa. Recuerdo a Benito Pérez Galdós, a José Mármol y a Victor Hugo, entre otros (“Marianela”, “Amalia” y “Los miserables”). Tuve la fortuna de tener en mi casa libros valiosos. Leí El Quijote, La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento y un poco más tarde muchas de las obras de Shakespeare. He recorrido el pasillo de la biblioteca incansablemente; disfrutaba jugando ahí el día entero. Las maderas de los estantes también tenían para mí la perspectiva del juego. Colocaba caracoles en formación para hacerlos guerrear entre ellos: eran soldados que conformaban pequeños ejércitos. Los que ponía en los estantes más altos ganaban siempre, los de los bajos iban a parar irremediablemente a algún balde.
Soldaditos y caracoles.
Sí, varias realidades superpuestas a través de los libros. Los años de mi infancia y de mi juventud los viví en un buen departamento ubicado en pleno centro de Buenos Aires, cercano al edificio de Tribunales. Siempre me atrajeron los espacios abiertos y en ese hábitat, rodeada de cemento, me sentía infeliz. Mis padres lo advertían y para atenuar mi descontento me enviaban de tanto en tanto a la casa de mis abuelos maternos, quienes residían en el bonaerense pueblo de Escobar. Allí me sentía muchísimo mejor. Las calles y las formas de vida del pueblito incentivaban mi imaginación; podía corretear por el patio de la vieja casona colonial e ir hasta la chacra que tenía la familia en las afueras. Hoy tomo conciencia de que mis deseos de aire y de libertad se fueron acrecentando con el correr de los años. Los veranos los pasábamos en Mar del Plata. Eran vacaciones extensas y, por lo general, no me enfermaba. Muchos de esos recuerdos están inscriptos en mis poemas y en mi narrativa; no me cuesta volver atrás para describir las sensaciones y los sentimientos que albergaba en aquellos tiempos.
Mis estudios primarios fueron realizados en la escuela pública “Domingo Faustino Sarmiento”. Posteriormente, fui a parar a un colegio religioso llamado “Jesús María”, dado que no pude ingresar al secundario estatal por inconvenientes de salud. El pasaje de la educación pública a la privada me ocasionó problemas; no era la misma formación. Pese a esto, terminé mi secundario. Mis ideas se fueron afirmando y más aún cuando ingresé a la UBA para seguir la carrera de Contadora Pública. Lo hice en contra de mi vocación. A mí me hubiesen gustado Filosofía, Letras o Dramaturgia, pero debido a que estábamos pasando por momentos económicos inestables, decidí escuchar los consejos de mi madre. Los años universitarios transcurrieron sin pausa y a los veintidós estaba recibida y trabajando.
Me casé enseguida. Mi hijo mayor nació a los veintitrés, y mi hija tres años después. Al cabo de un período corto de convivencia, cumpliendo mis veintisiete, me separé, quedando a cargo de mis hijos. Poco después formé pareja con un hombre viudo que tenía dos hijas y a quien le agradaba el arte como a mí. Nos convertimos en un matrimonio ensamblado y mis ocupaciones en la primera etapa, aparte de un trabajo intenso, fueron mis cuatro hijos. Durante casi una década mi deseo estuvo centrado en mi familia. Igualmente, no dejé de trabajar y estudiar. Los idiomas me llevaron tiempo y dedicación (francés, inglés, italiano). Asistí a la Alianza Francesa, terminando con los cursos de Cultura y Civilización, y también a ICANA [Instituto Cultural Argentino Norteamericano], donde realicé los primeros estudios de inglés, ingresando posteriormente al Traductorado Público de la UBA, cuyos cursos no terminé.
Múltiples intereses.
Sí, siempre fui de abarcar mucho. No solo me ocupé de la formación integral de mis hijos —es cierto que lo hice en compañía de mi esposo—, sino que además, como antes te decía, trabajé como contadora durante diez años y seguí con mis estudios. Inclusive me sentí atraída intuitivamente por los cuidados del cuerpo, tal vez debido a los problemas que me aquejaron en la infancia. Hice danza, gimnasia y practiqué deportes. El tenis fue mi favorito y lo seguiría jugando. Mucho más tarde, al introducirme en la filosofía y conocer el pensamiento griego, me di cuenta de que ellos se ocupaban de sí mismos y que uno de sus principales preceptos era el cuidado de sí y el arte para la vida. Me maravillé de haber seguido ese tipo de conductas. Cuando leí a Michel Foucault en su “Tecnologías del yo” advertí que los griegos y los romanos exhortaban como un deber cuidarse de sí mismos.
La filosofía comenzó a atraerme a partir de mi carrera en la UBA. Tenía una materia, Introducción a la Filosofía, que me fascinó. Ahí leí a Adolfo Carpio y a Manuel García Morente. Sin embargo, fue mucho más tarde cuando decidí internarme de lleno en los estudios filosóficos. Hice seminarios con profesores de nivel, muchos pertenecientes a la Academia. Mi formación fue de excelencia e hizo que luego, sin haber ingresado a la carrera de Filosofía, pudiera escribir trabajos en una materia tan compleja. Mis primeras lecturas fueron las tradicionales: Homero (“La Ilíada” y “La Odisea”); los Presocráticos; Platón con su obra: “El banquete” y “La República”, y Aristóteles con “Metafísica” y “Ars poetica”. Ellas me abrieron las puertas para introducirme en el pensamiento a partir del cristianismo. Me interesé por el nominalismo de Guillermo de Occam, el empirismo inglés y las obras de Baruch Spinoza, Karl Marx, Soren Kierkegaard, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger y Friedrich Nietzsche. He trabajado sus conceptos en mis talleres de filosofía, donde además hemos leído algunos párrafos de Foucault, Jacques Derrida, Giorgio Agamben, Deleuze, Roland Barthes. Estos talleres comenzaron conjuntamente con mi docencia en Filosofía en el CBC [Ciclo Básico Común] de la UBA; algunos grupos aún los mantengo, pese a que mis afanes en la actualidad están puestos casi exclusivamente en lo literario.
“Los odiosos ocho” (“The hateful eight”) es el título de un film de Quentin Tarantino. ¿Nos armarías una listita de aquellas ocho personas o personajes, de todos los tiempos, a los que pudieras calificar apropiadamente como “odiosos”?
Para empezar, se me ocurre el personaje del gobernador en “Zama” de Antonio Di Benedetto. El maquiavélico hermano de “Manon Lescaut”, la novela del Abate Prévost. Otro es Javert, que persigue a Jean Valjean en “Los miserables” de Hugo. Mi personaje Eusebio en mi novela “Castora”. Rodolphe Boulanger, el amante de Madame Bovary. Torbaldo Helmer, el marido de Nora en “Casa de muñecas” de Ibsen. La señora Angellier, suegra de Lucille en “Suite francesa” de Irène Némirovsky. La marquesa interpretada por Silvana Mangano en el film “Grupo de familia en un interno” de Luchino Visconti. Estos son los primeros que se me vinieron a la cabeza.
¿La prosa de qué articulistas, de qué ensayistas te resulta admirable? ¿Ubicás a alguno que habiéndose destacado en narrativa, poesía o dramaturgia, sin embargo vos lo prefieras como ensayista?
Me resulta admirable la prosa de George Steiner y Maurice Blanchot, para nombrar algunos de los que consulto habitualmente. En cuanto leí tu segunda pregunta, pensé inmediatamente en Stefan Zweig, gran narrador y dramaturgo y a la vez un maravilloso ensayista. He vuelto a su obra en distintas oportunidades, pero preferentemente a su ensayo “La lucha contra el demonio”. En él, Zweig delinea tres personajes extraordinarios, Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist y Nietzsche, todos abrazados por una inquietud interna a la que llama “la forma de lo demoníaco”. El demonio, entendido por Zweig, desafía a los hombres creativos; los posee y los hace chocar contra el destino. En el anteúltimo capítulo, “La danza sobre el abismo”, Zweig señala la embriaguez que invade al creador, el fanatismo que lo lleva a la exuberancia creativa donde no hay respiro ni descanso. Este estado de ánimo lo condensa en su epígrafe: “Si miras largo tiempo hacia el abismo, llegas a sentir que el abismo te mira a ti”.
¿Habrá que propender a acabar con los elementos “poéticos” de la poesía?
Acabar con los elementos poéticos de la poesía no perturba mi escritura. Cuando escribo poesía, no me invaden los elementos poéticos ni recurro al pensamiento, sino que me acerco al mundo real, al mundo sensible, al mundo de mis sensaciones, a mi imaginación, a mis sueños diurnos. Para mí, cada poema es una búsqueda de sentido, el sentido de la vida.
¿“Con la nariz para arriba”, “Pie de plomo”, “Pecho frío”, “Brazo extendido” o “Manos en la masa”?
Cuando imagino a algún personaje yendo por la vida con la nariz para arriba, en general, me resulta odioso. Admiro a aquel que se empeña en su trabajo pero pone pie de plomo y pecho frío para realizarlo, entendiendo por este último, cabeza fría para encarar las tareas, es decir, no enturbiar la mente con pasiones y afectos. Con esas pautas extiendo mis brazos y pongo manos en la masa.
Entrevista realizada a través del correo electrónico: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estela Barrenechea y Rolando Revagliatti, 2018.
![]()