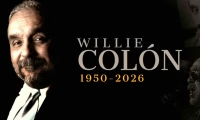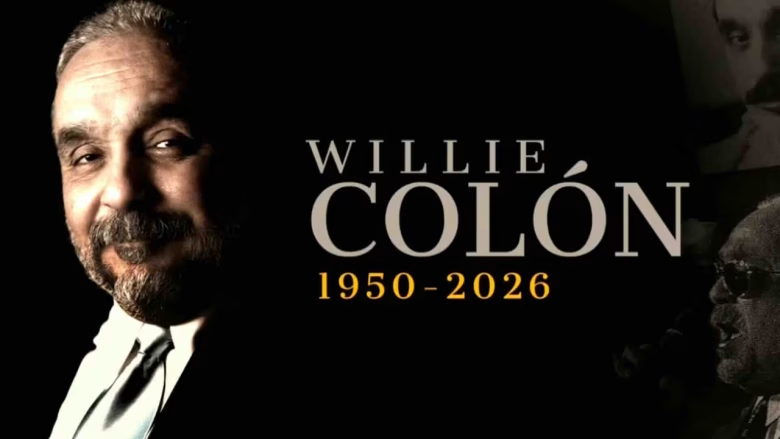Tumbar estatuas : ¿Otra forma de construir cultura?
Por: Alejandro Jiménez Schröder
Titulan como un acto histórico y heroico tumbar la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, por genocidio, por violador, despojador de tierras, y como reivindicación de los pueblos originarios; así había sucedido recientemente con la de Sebastián de Belalcázar en Popayán (2020) y en Cali (2021), luego de juicios simbólicos en comunidades indígenas. Derribar la estatua en tiempos de protestas y movilizaciones en medio de una pandemia se puede concebir como alegoría de derribar la ocupación violenta, o también interpretada como una acción que intenta ilegitimar el juego de imposición y dinámicas de opresión sobre el otro por la fuerza. Puede verse la realidad desde la falta de diálogo, pues ésta ha sido una de las causas que ha hecho que Colombia sea uno de los países más violentos del mundo.
Sé que este comentario a muchos no les gustará, pues va en contra de corrientes del pensamiento contemporáneo; y sin embargo, creo que como sociedad debemos empezar asumir ciudadanías activas y pensarnos en torno a cómo nos relacionamos en el territorio con los otros, y sobre todo, con la diversidad ideológica y cultural en que vivimos. No es nada nuevo la idea de tumbar monumentos, u otras manifestaciones vistas a lo largo de la historia, como quemar libros, o destruir al otro -simbólica o físicamente- por lo que no es deseable convertirse en ese otro, que siempre rechazamos.
Tumbar estatuas. Pienso que esa no forma parte de reconstruir nuestras culturas. Y menos aun cuando impera en las sociedades contemporáneas de la “cancelación” que consiste en hacer “desaparecer” la existencia del otro por sus actos. Sin embargo, el que no queramos que esté allí, no significa que vaya desaparecer. De hecho, considero que es más sensato asumir el pasado y enfrentarlo, que ocultarlo. Ejemplo, tal como lo hizo Alemania tras la II guerra mundial, que asumió oficial y públicamente sus errores y tomó las medidas para evitar que se repitieran.
Para mí, ir al centro de Bogotá es un permanente viaje en el tiempo que me recuerda que somos una mezcla única que no se origina en la época Colonial, sino que empieza mucho antes, cuando pensamos en el territorio ancestral. Por eso, derribar una escultura, contrario a reivindicar una tradición, lo que provoca es querer borrar una parte de la historia -de nuestra historia- algo en lo que no se puede dar marcha atrás, ni aquí, ni en ninguna otra parte. Lo queramos o no, nuestro mestizaje es tan profundo que es imposible desprendernos de ese pasado. Lo que sí podemos hacer, en vez de cambiar el objeto, en este caso la estatua, es que deberíamos fortalecernos como sociedad, aprender a cambiar la forma en que nos miramos, para revalorar lo que realmente somos y apreciarnos como propios; es nuestra identidad con toda nuestra diversidad y diferencias en matices, y especialmente, en la forma como nos relacionamos entre nosotros y con el resto del mundo. Y esa identidad aún no la hemos construido.
La deuda histórica con nuestros pueblos aborígenes se mantiene, y persistirá en nuestras vidas mientras culturalmente nos sigan haciendo creer que se trataron de “conquistadores” y no de “invasores”, y esa retórica la aceptemos como pertinente. Esta conducta ha calado en nuestra conciencia porque así nos lo han enseñado en las aulas desde niños y se mantiene durante nuestra existencia.
La reivindicación pretendida de los pueblos indígenas con estas manifestaciones y juicios simbólicos podría ser entendida más allá de la simplicidad de actos vandálicos como muchos sugieren, si en esa mirada diferencial de la riqueza de la diversidad étnica y cultural se hace el esfuerzo de oír sus voces, que a gritos piden al gobierno ser escuchados en sus demandas. Porque el desconocimiento del ser, del saber y de la fortaleza de los pueblos originarios de Colombia ha sido una constante que se mantiene hasta nuestros días, y con sus reivindicaciones negadas por más de cinco siglos.
Una estatua -más que un monumento- es el motivo para releer la historia y ver en ese inicio la confrontación de dos “mundos” desde la violencia, la arrogancia y la ignorancia; pero también, se da un proceso de construcción social desde el sincretismo, la aculturación y los procesos de transculturación. Tumbar una estatua es quitar la posibilidad a las generaciones futuras de dialogar con un pasado. Es perder la ocasión de reflexionar en torno a, ¿por qué somos como somos? Es evitar reconocer que venimos de una cultura de violencia, y que nos faltan las habilidades para enfrentar los problemas de otras maneras. Es desconocer una forma de pensar diferente, y pretender que los valores que hoy nos cobijan, sean los mismos de aquella época.
Es justamente, desconocer la historia. Una historia que puede leerse desde la confrontación, y que nos permita reconocer como, con el transcurrir del tiempo, las sociedades han ganado respeto por la vida, por los derechos humanos, y en la forma en concebir las transformaciones y reivindicaciones sociales. Y es allí donde se necesita una lectura diferente de los acontecimientos.
Pienso que necesitamos esas estatuas para recordar que América no fue descubierta ni conquistada, sino saqueada, y las culturas originarias asesinadas. Pienso que necesitamos desarrollar nuestra habilidad de hacer interlocución con nuestra historia, con el espacio, y resignificar nuestras prácticas culturales desde la no repetición de la violencia. ¿Y si en vez de tumbarlas, proponemos crear “muchos más monumentos” que re-signifiquen nuestra existencia actual y nos permitan entendernos mejor? En lo que Sí estoy de acuerdo es que se quiten placas de reconocimiento que mantienen la sumisión cultural al invasor y, atrevernos a dialogar con una nueva lógica de refrendación de nuestra propia identidad.
Recuerdo la imagen de la bahía en Santa Marta, donde en un extremo erige la estatua del español Rodrigo de Bastidas, y en el otro, el monumento a la Deidad Tayrona, en homenaje a la Etnia Tayrona y a los pueblos originarios de la Sierra Nevada, y llego a pensar en ese puente entre dos civilizaciones que nos permitan comprender quiénes somos y cómo nos distinguimos. Seremos mejores personas y nos enorgulleceremos de quienes somos, si en vez de crear espacios para cancelar al otro, creamos centros de pensamiento que nos permitan ampliar un diálogo más allá de las aulas, la academia, las calles, los campos y los mares, e involucrarlos en nuestra propia existencia y dinámica vital.
PD: Ahora no me vengan a decir «¡Ay….que indolente!…le duele más una estatua que el genocidio». Ahora presento estos argumentos para la reflexión. Luego, les leo y les recibo sus opiniones con cariño y argumentos.
![]()